Colombia
Wade Davis, el explorador de National Geographic que se enamoró de Colombia en Dapa: “La hoja de coca no es cocaína”
El explorador canadiense recuerda su paso por Dapa, donde a los 14 años descubrió “su hogar en el mundo”. Desde entonces, Colombia ha sido el centro de su vida y obra. En el congreso de Asocajas habló sobre la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y la necesidad de reconciliar la ciencia con la naturaleza. “La hoja de coca no es cocaína”, sostiene.
![]() Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias
Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

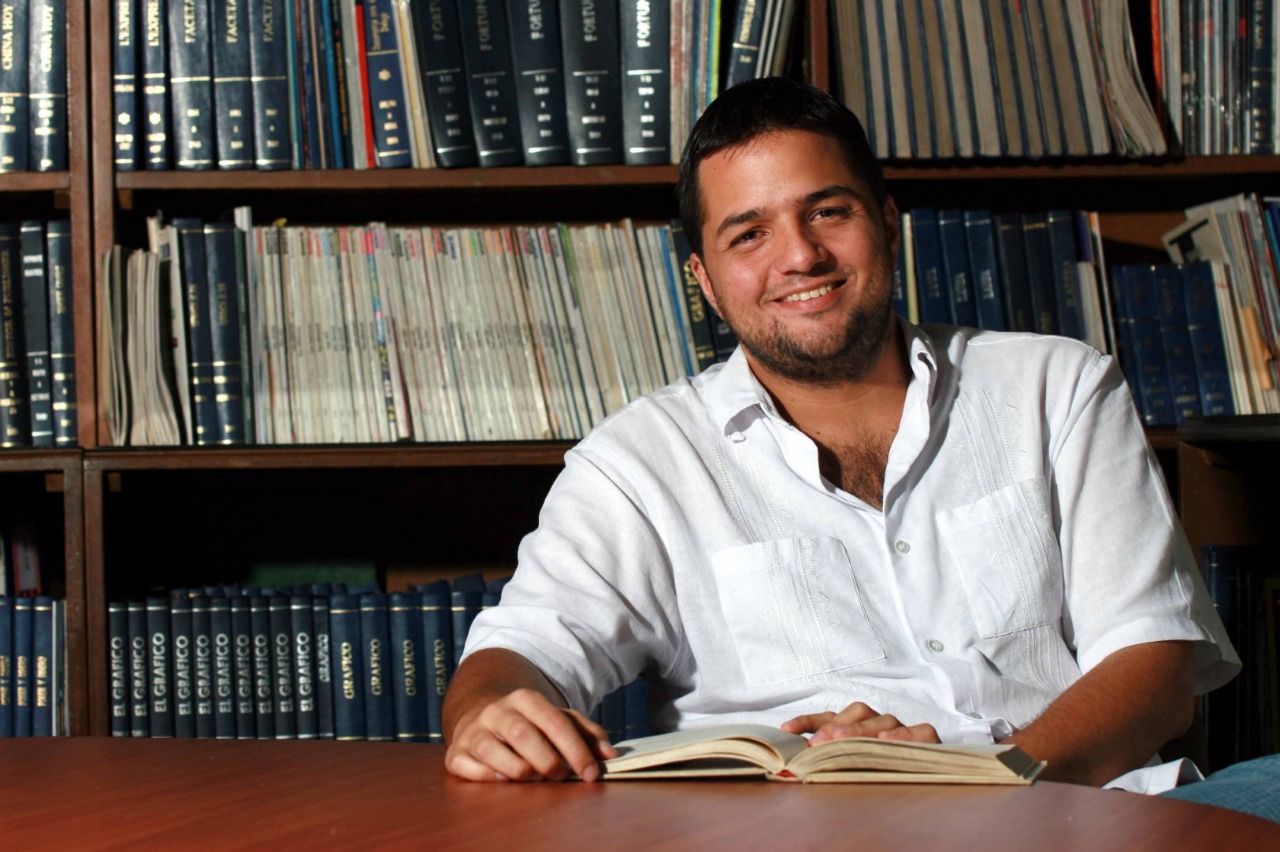
4 de nov de 2025, 01:51 p. m.
Actualizado el 4 de nov de 2025, 01:59 p. m.
Noticias Destacadas
En Dapa, a Wade Davis lo llamaban ‘Willy’. ‘Wilicito’, para ser exactos. Era finales de los 60, y su llegada a ese corregimiento de Yumbo fue un acontecimiento, una rareza para la época: ¿un niño de 14 años, el cabello rubio, ojos claros, que llegó de Canadá, solo, para aprender español durante ocho semanas?
– Mi madre era una mujer determinada. En 1967 me dijo que el español era el idioma del futuro, y que debía aprenderlo. Trabajó muy duro —era secretaria en una escuela pública— para reunir el dinero que le permitiera enviarme con un grupo de estudiantes y un profesor a Cali –cuenta.
La mayoría de sus compañeros se hospedaron en casas de familias adineradas de la ciudad. Wade, por esas cosas del destino, terminó en Dapa, en condiciones más modestas. Mientras sus amigos pronto experimentaron aquello que la cultura popular define como mamitis, él encontró un paraíso en el que no extrañaba nada.
– Sentí que había encontrado mi hogar. Siempre estaba alegre, montando a caballo. Dapa tuvo un impacto tremendo en mi vida. Viviendo tan lejos de mi casa, en medio de una cultura distinta, tan cariñosa, descubrí algo profundo: en esas familias los hijos le daban un beso a sus papás cada mañana. Esa cercanía, ese afecto, no existían en Canadá. Me marcó para siempre.
Wade Davis, incluso, se hizo colombiano. En 2018 recibió la nacionalidad por parte del entonces presidente Juan Manuel Santos.
Tras su estadía en Dapa se convirtió en antropólogo y etnobotánico, dedicado al estudio de las culturas indígenas y a cómo usan las plantas con fines medicinales y espirituales.
Alguna vez, siendo un jovencito, recolectó más de seis mil especies en Suramérica.
En Haití estudió los venenos a base de plantas que se usan en el vudú, lo que se tradujo en dos de sus libros más conocidos: ‘La serpiente y el arcoíris’ y ‘Paso de la oscuridad: La etnobotánica del zombi haitiano’.
Pero Colombia es su lugar en el mundo. Ha recorrido el país de palmo a palmo y escrito libros halagados por la crítica y los lectores , como ‘El río’, en el que explora el Amazonas, sus comunidades y su relación con la hoja de coca, y el Magdalena, río que, según Davis, es la principal razón por la que Colombia existe como nación.
Hace unos días Wade estuvo en Santa Marta, invitado al Congrego de Asocajas, y en un auditorio repleto conversó con los mamos, los líderes espirituales y máxima autoridad de pueblos indígenas como los Arhuaco y los Kogui de la Sierra Nevada, para responder una pregunta: ¿cómo poner la vida en el centro?
Nunca sentí miedo en Colombia. Yo me ponía en manos de la gente; tenía un espíritu muy abierto. En los años 74 y 75 viví con campesinos, durmiendo donde fuera, comiendo cualquier cosa, y el cariño del pueblo colombiano fue mi cobija de protección. La gente es amable, abierta, generosa.
Recuerdo a los pescadores de Bocas de Ceniza, cerca de Barranquilla, que vivían en la pobreza material, pero eran ricos de otra manera: me dejaban pasar la noche en sus casas. Colombia es un país donde en todo lado eres bienvenido, todo el mundo está dispuesto a ayudar, a compartir. Por eso todo mi amor hacia el país.
Es cierto que el país tiene una historia de conflicto y guerra, pero lo increíble es que, en medio de todo eso tan terrible, la gente no ha perdido su espíritu esencial. Siempre hay algo para regalar, para compartir con el otro. Siempre está el deseo de ayudar. Por eso hoy, cada vez que pongo un pie en Colombia, me siento en casa.
Fui testigo de un milagro. En 1975, cuando estuve con los indígenas Barasana, su vida era muy dura. Eran explotados por caucheros y hostigados por misioneros extranjeros que querían cambiar su forma de vida y cultura.
Luego, el presidente Virgilio Barco se decidió a hacer ‘algo’ por los indígenas, reconocer y proteger los resguardos del Amazonas. Fue como un nuevo sueño de la cultura. El Presidente eligió a un amigo mío, Martín von Hildebrand, como director de Asuntos Indígenas. Gracias a eso se impulsó una política de creación de territorios colectivos para los indígenas y se reconocieron 200 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica como resguardos.
En otras palabras, Martín y el presidente Barco hicieron más que ‘algo’.
Varios años después, Martín y yo volvimos al Amazonas a hacer un trabajo para National Geographic con los indígenas Barasana. Estábamos con Steve, un inglés que nos ayudaba con el idioma y que había pronosticado años atrás que los Barasana iban a desaparecer.
Cuando entró a la maloca, vio a 200 hombres barasana y mujeres con sus trajes, tomando yage, y para él fue una sorpresa increíble. Tomó su teléfono satelital y llamó a su esposa: “no vas a creer lo que estoy viendo”, le dijo. “Los únicos que desaparecieron fueron los hijueputas misioneros, los barasana viven”, dijo entre risas. Y ese milagro fue gracias al trabajo de Martín, su equipo, y el presidente Barco.
Absolutamente. Cuando trabajé en Colombia como botánico, en 1974, la palabra ‘biodiversidad’ ni siquiera existía. Apareció en los años 80. En ese tiempo ningún colombiano tenía plena conciencia de la riqueza natural del país.
Hoy se sabe que Colombia, por su tamaño, es el país con mayor diversidad biológica del planeta.
Pero lo más importante es que el país fue fundado sobre esa premisa. Para Simón Bolívar, la naturaleza era el símbolo de la libertad. Desde Humboldt y la Independencia, Colombia sembró en su conciencia la idea de la ecología y la geografía como fundamentos de su identidad. No es solo el territorio con la mayor biodiversidad: es el lugar donde nació la idea moderna de la naturaleza, donde entendimos que los seres humanos no estamos aparte de ella, sino que somos parte de un mismo ciclo.
Así es. 500 años después de la Conquista, los mamos siguen mirando las mismas playas donde llegó Colón y nos recuerdan cosas tan sencillas y tan profundas como que la sangre que corre por nuestras venas no es distinta del agua que fluye en los ríos. Como los ríos, todos llegaremos al mar y, al hacerlo, nuestra sangre será parte del ciclo biológico. Es su creencia y es una idea muy poderosas. Por ese tipo de enseñanzas es que sigo escribiendo sobre Colombia.
He tenido la suerte de trabajar para National Geographic y podría ir a cualquier parte del mundo, pero cuando me preguntan por qué siempre regreso a Colombia, respondo: “Porque mi mundo es Colombia”.
Hace 500 años, en Occidente vivimos bajo la tiranía de la fe absoluta. Luego la ciencia limpió el mundo de creencias y mitos. Para la ciencia, la vida se redujo a lo que podemos ver.
La idea de que una montaña pueda ser un dios o de que un bosque pueda tener espíritus resultó absurda. Pero las ideas tienen consecuencias: un joven que cree que un cerro es un dios lo cuidará; tendrá una relación con ese cerro muy distinta a la de quien lo ve solo como barro.
Yo nací en Canadá, por ejemplo, donde los bosques se veían como fuente de leña y madera, nada más. De niño tenía una relación con el bosque muy distinta a la de los pueblos indígenas, que consideran que allí habitan los espíritus.
Entre los barasana y los makuna, para citar otro ejemplo, existe la idea de que una planta es una persona en otra dimensión de la realidad. Lo importante no es si eso es verdad o no, sino las consecuencias de esa idea: la relación de respeto que genera hacia la naturaleza.
En el mundo moderno creemos tener todo el poder, pero mantenemos una relación de extracción con la Tierra. Talamos bosques, abrimos minas, sacamos sin pensar. Esa mentalidad es rara en el mundo, porque la mayoría de las culturas —hay unas siete mil— tienen modelos de reciprocidad con la naturaleza. Los mamos de la Sierra Nevada son un ejemplo profundo de sostenibilidad.
No se trata entonces de despreciar la ciencia, sino de preguntarnos qué tipo de mundo queremos crear. Las culturas ancestrales nos enseñan que si queremos limpiar nuestra alma, debemos limpiar el río. Si limpiamos el río, limpiaremos el alma. Es una idea hermosa.
Los colombianos son gente libre, con un amor inmenso por su tierra, sus ciénagas y sus bosques. Si logramos presentar la sostenibilidad como una forma de expresar ese amor, habremos dado un gran paso.
Cuidar el medio ambiente en Colombia es un acto patriótico. Es una manera de expresar ese amor inmenso que los colombianos tienen por su tierra.
La conservación no quita oportunidades; al contrario, es un acto de amor que está siendo impulsado por los jóvenes.
El mensaje es simple, pero vital: la hoja de coca no es cocaína. Durante ocho mil años esta planta ha sido medicina, alimento y un elemento sagrado para las comunidades indígenas.
La hoja tiene más calcio que cualquier otra planta, combate el soroche y tiene alcaloides benéficos. Fue esencial en la vida andina.
Lo increíble es que la guerra contra la coca comenzó hace muchos años y esa narrativa incide en lo que pasa hoy con la guerra contra las drogas.
Incluso desde la Conquista, la coca fue satanizada. Los españoles la llamaban “el origen de la idolatría y la hechicería”, porque la planta formaba parte de los rituales de las comunidades. Pero no la usaban como cocaína, sino como planta sagrada.
El desafío es que aún enfrentamos los prejuicios de hace un siglo. Tenemos que mostrarle a la gente y a los gobiernos que la coca puede ayudar al mundo, no solo como símbolo ritual.
En Colombia, 230 mil familias la cultivan. Hay que encontrarles un mercado legal y cambiar la narrativa.
La hoja de coca es un tesoro, no una maldición. Y repito esa idea que es tan simple pero que muchos no entienden, no diferencian: la hoja de coca no es cocaína.
Equiparar la hoja de coca con la cocaína es tan absurdo como sugerir que la exquisita pulpa de un melocotón es equivalente al ácido de su semilla.

 6024455000
6024455000






