Cali
Los científicos de Cali que buscan descontaminar el río Cauca con plantas y bacterias
Un proyecto de la Universdiad del Valle y otras entidades encontró que a través de ciertas especies de plantas es posible descontaminar el río de agroquímicos y farmacéuticos.
![]() Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias
Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

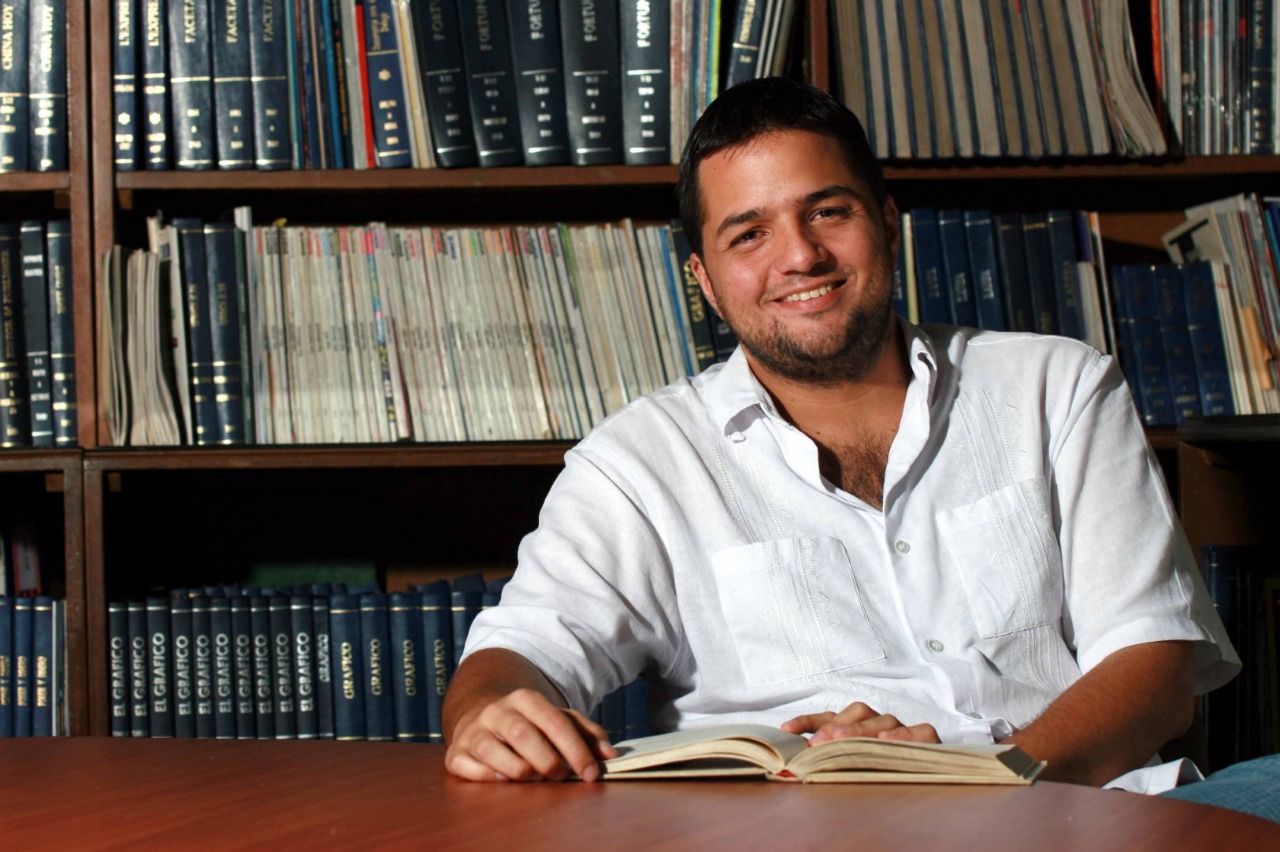
12 de sept de 2025, 10:33 a. m.
Actualizado el 12 de sept de 2025, 10:33 a. m.
Noticias Destacadas
Todos contaminamos al río Cauca, incluso sin darnos cuenta. Basta un acto tan natural como tomar ibuprofeno para el dolor de cabeza, desechar el medicamento a través de la orina y soltar el baño: los residuos de los medicamentos terminan en el Cauca a su paso por Cali tras pasar por el sistema de alcantarillado. Lo mismo sucede con los agroquímicos que se utilizan para los cultivos alrededor de la ciudad: terminan en el río.
Un monitoreo realizado por la Universidad del Valle encontró que entre el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, y La Virginia, en Risaralda, en el río Cauca hay presencia de 46 fármacos como ibuprofeno, carbamazepina y diclofenaco, y 86 agroquímicos, como el heptacloro y la dicloranilina, ambos altamente tóxicos. Algunas de estas sustancias son cancerígenas, advirtieron los investigadores.

De ahí que un equipo interdisciplinario de la Universidad del Valle, la Autónoma y el Dagma desarrolló un proyecto para intentar limpiar esa contaminación con lo que llaman Soluciones basadas en la Naturaleza. En palabras más sencillas, es utilizar plantas que, de manera natural, limpian el río de estos contaminantes.
Tras un año de pruebas en Cali y otras zonas del departamento, los resultados son sorprendentes: las plantas son capaces de eliminar hasta en un 96 % la concentración de antiinflamatorios como el naproxeno; más del 90 % en fungicidas como el 2-fenilfenol, y una disminución del nivel de amenaza ecológica de compuestos como el ibuprofeno y el diclofenaco.

El profesor Carlos Madera es el líder del proyecto. La idea, explica, es evitar que estos contaminantes lleguen al río. Para lograrlo, en el caso de los contaminantes farmacéuticos, trabajaron en el Canal Sur, en Cali, que recibe las aguas de escorrentía y del clúster de la salud de la ciudad. En el caso de los agroquímicos, la Asociación Asorut les permitió hacer pruebas en diez mil hectáreas cultivadas de caña y frutales, donde se utilizan químicos para cuidar las cosechas de las plagas.
En ambos casos se construyeron, para desarrollar el prototipo del proyecto, humedales con grava y plantas como las heliconias y las sagitarias, que absorben metales pesados. Son matas en cuyas raíces habitan microorganismos que degradan compuestos químicos. En otras palabras, este sistema aprovecha las plantas y las bacterias que son capaces de ‘comerse’ los contaminantes agrícolas y farmacéuticos.

Igualmente, se hicieron lagunas o grandes estanques en los que conviven bacterias y algas. En la superficie, las algas producen oxígeno que alimenta bacterias capaces de degradar materia orgánica. En el fondo, otras bacterias actúan en ausencia de oxígeno y transforman contaminantes en gases como metano o dióxido de carbono. La luz del sol también ayuda a descomponer sustancias tóxicas mediante fotodegradación, explica Andrés Toro, uno de los investigadores.
“Con estos resultados prometedores, estamos armando una propuesta al gobierno nacional, departamental y local para escalar este proyecto. La idea es instalar esta tecnología en el Canal Sur, en Cali, para lograr que no le llegue más contaminación al río y se recupere por su cuenta. Porque el objetivo es tratar las aguas antes de que descarguen al río, de lo contrario sería imposible descontaminar el Cauca teniendo en cuenta su caudal. En el caso de los agroquímicos, proponemos igualmente instalar plantas de tratamiento natural antes de que las aguas de riego de los cultivos caigan al Cauca”, explica el profesor Madera.

Y agrega: “Son soluciones de bajo costo operativo y sostenibles en el tiempo. Si logramos convencer a alcaldes y gobernaciones, el río Cauca podría convertirse en un laboratorio de innovación ambiental para toda Colombia”.
El equipo de científicos de esta iniciativa elaboró también un modelo de gestión que funciona como guía práctica para municipios: cómo identificar contaminantes, qué tipo de soluciones naturales implementar, cómo diseñarlas y mantenerlas. Es un documento que ya se plantea como referencia para otros ríos del país, desde el Magdalena hasta el Atrato.
“El Cauca es reflejo de nuestra relación con el agua: lo hemos contaminado, pero también tenemos la capacidad de sanarlo con la ciencia y la naturaleza trabajando juntas”, concluye el profesor Carlos Madera, el líder de este proyecto que, más allá de limpiar el agua del río del que dependen millones de personas, busca reconciliar a las ciudades y al campo con el Cauca.

 6024455000
6024455000








