Cali
Colombiana en Harvard revela cómo la violencia contra mujeres marca generaciones: su estudio cambiará el futuro
La bióloga Diana Juvinao, investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard, demuestra que la violencia contra la mujer no termina en ella: sus hijos heredan las heridas y la sociedad paga las consecuencias.
![]() Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias
Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

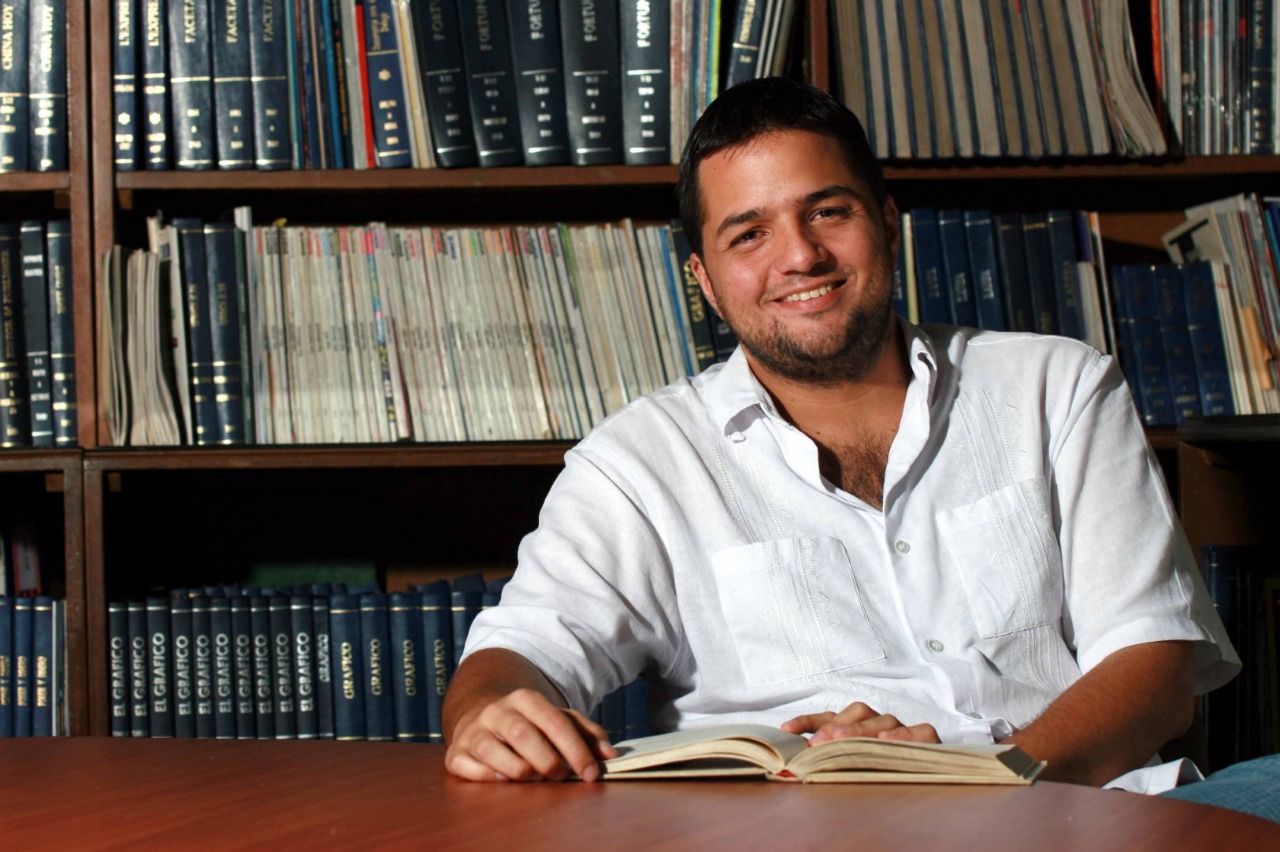
21 de sept de 2025, 11:29 a. m.
Actualizado el 21 de sept de 2025, 08:05 p. m.
Noticias Destacadas
En la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, una bióloga caleña descifra cómo la violencia contra la mujer durante el embarazo, e incluso antes, influirá de manera inevitable en la salud física y mental de su hijo.
— Cualquier tipo de violencia, tanto intrafamiliar, como de eventos externos, estar expuestas a situaciones de inseguridad, tiene un efecto a largo plazo sobre la salud física y mental de las madres y de sus hijos. Hemos visto que esto también sucede con la violencia que experimenta la mujer siendo niña. Es decir: lo que pase en su ciclo de vida va a repercutir en la siguiente generación. El propósito de esta investigación es crear conciencia de cómo la violencia contra mujer puede perdurar en el tiempo, al punto de crear una sociedad enferma.
Su nombre es Diana Juvinao y su historia es una mezcla de sueños en grande y planeación rigurosa que la ha llevado desde la Universidad del Valle, en Cali, a Inglaterra, primero, y después a Boston, más exactamente a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

***
Diana creció en el barrio Panamericano. Desde niña tenía claro su destino: sería médica —como su padre, Blasco, especialista en ginecología y obstetricia— o bióloga. Algo la impulsaba naturalmente hacia las ciencias.
Estudió en el Colegio Stella Maris y, cuando llegó el momento de elegir la carrera, su papá le dio un consejo: en los hospitales de Colombia hay pocas oportunidades para hacer investigación en medicina. Como la pasión de Diana era investigar, optó por la biología. “Y todo divino”, recuerda.
Esa curiosidad por la investigación nació de un dolor familiar. Hace trece años, su abuela materna, Hilda Calvache, murió de diabetes tipo II. Era como su segunda madre (su mamá, emprendedora, falleció hace un año).

En casa de Hilda, Diana pasó buena parte de su infancia con sus hermanos, Luis Felipe, diseñador industrial, y Carolina, médica. También con sus primos. Jugar allí era el plan más anhelado de la semana.
—Quería entender la parte molecular de esa enfermedad que nos había causado tanto dolor en la familia. La diabetes tipo II se trata, pero no tiene cura y es progresiva. Mi propósito era comprender sus mecanismos de origen y desarrollo a través de los marcadores moleculares epigenéticos. Son marcadores químicos que están en el ADN y que, dependiendo de la genética, pero también de factores externos, como el estilo de vida, o ambientales, como fumar o la contaminación, influyen para que se inicie una enfermedad.
Los marcadores epigenéticos son como interruptores que todos llevamos y que, dependiendo de ciertas variables genéticas o de nuestros hábitos, activan, o no, una enfermedad.
Diana descubrió ciertos marcadores epigenéticos en poblaciones europeas y confirmó otros ya establecidos que influyen en el desarrollo de la diabetes tipo II. Aquello sucedió en Inglaterra.
Mientras estudiaba biología en la Universidad del Valle, soñó con especializarse en el exterior en estudios de genética humana.

Tocó las puertas de Colfuturo, entidad del Gobierno que le dio el 50 % de una beca y un crédito para viajar a la Universidad de Nottingham, donde hizo el Máster en Genética Molecular y Diagnóstico de Enfermedades Humanas.
Aquella era su primera vez en Europa. No pensó demasiado en el frío, en el alto costo de la libra esterlina frente al peso colombiano ni en el sacrificio de estar lejos de su familia y en un idioma que aún no dominaba. A veces, pensar demasiado lleva a dudar y paralizarse ante los retos grandes, dice.
— La experiencia en Nottingham fue fundamental. Allí confirmé que quería dedicarme a los estudios genéticos en humanos. Motivada por descubrir marcadores que explicaran el riesgo de enfermedades complejas, decidí emprender el siguiente reto: un doctorado. Apliqué y fui aceptada en Epidemiología Molecular Longitudinal en la Universidad de Bristol.

Cuando Diana se graduó del doctorado, había que pagar las facturas del crédito con Colfuturo; necesitaba trabajar. Y, como si el puesto estuviera reservado para ella, surgió la oportunidad de ir a Boston, donde realizó un posdoctorado en la Universidad de Harvard.
Actualmente es una de las investigadoras líderes en la escuela de Salud Pública de esa institución, desde donde se encuentra al teléfono narrando su historia.
— En mi caso hubo una combinación entre soñar y planear. Veía compañeros que pensaban solo en hacer la maestría en la Universidad del Valle, pero pocos imaginaban salir del país. Yo quería otras experiencias. También me influyó una conversación con el hijo de un colega de mi papá, que había estudiado biología en Estados Unidos. A los jóvenes colombianos les diría que cada vez hay más oportunidades para formarse como científicos y hacer investigación de alto impacto, dentro y fuera del país. Lo importante es la curiosidad y buscar apoyos para recibir el mejor entrenamiento.

Con un grupo del Hospital Universitario del Valle, Diana estableció una alianza para analizar el funcionamiento neural en niños con autismo. Ahora busca financiación.
Viaja a Cali cada año y no descarta volver a trabajar en Colombia, sobre todo ahora que Donald Trump le recortó a Harvard recursos para investigación.
Cuando Diana leyó la noticia en los periódicos, fue como el inicio de un punto de quiebre en su carrera.
— Con este Gobierno todo ha estado muy difícil, y varios de mis proyectos fueron afectados. Las instituciones públicas y privadas están en esa pelea para restaurar los fondos. Harvard está en el ojo del huracán, nos quitaron dos billones de dólares para investigación en mayo pasado. Fue sistemático. Todos los investigadores recibían esa notificación. En menos de una semana terminaron muchos proyectos. Apenas ahora estamos recibiendo notificaciones de que se van a restaurar. Pero aun la universidad no recibe los fondos. Eso me ha llevado a pensar en el futuro de la investigación que hago y quizá a buscar otras oportunidades, tal vez en Europa o incluso en Colombia.

Su estudio sobre cómo incide la violencia en el embarazo sería fundamental en Cali, donde cada año asesinan en promedio a mil personas.
La investigación comenzó en 2012 en Lima, Perú, tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que advertía que ese país tenía una de las mayores incidencias de violencia doméstica.
Desde entonces se sigue a un grupo de madres y niños, desde antes del nacimiento hasta la infancia, para medir cómo la violencia sufrida por las madres aumenta los riesgos de partos complicados y enfermedades físicas y mentales en sus hijos.

— El estrés crónico en el embarazo, medido a través de los niveles de cortisol en el pelo, impacta la salud física y conductual de los niños, e incluso su reloj biológico. La violencia durante el embarazo también está asociada a partos prematuros, desprendimiento de placenta y muerte fetal. Lo que buscamos es identificar los marcadores que predisponen a estos riesgos para establecer políticas de salud pública que incluyan el monitoreo de la violencia contra la mujer durante el embarazo. Porque lo que suceda en la vida de la mujer repercute en la siguiente generación. Y debemos ser conscientes de que esa violencia puede enfermar a una sociedad entera.
Diana Juvinao continúa al teléfono desde Boston, pero su voz parece venir de cualquier casa en Cali, Lima o Medellín, donde la mujer sufre de violencia.
Su investigación confirma lo que las estadísticas solo sugieren: las heridas no se quedan en la piel, ni siquiera en una sola vida, sino que marcan a generaciones enteras. “Lo que pase en la vida de una mujer repercute en sus hijos y en la sociedad”, insiste ella.
Por eso su trabajo parece urgente para el mundo: sanar a las mujeres es la única manera de sanar el futuro.

 6024455000
6024455000









