Cali
De morgue a museo: una mañana entre las huellas de la explosión del 7 de agosto de 1956
Aquella madrugada murieron cuatro mil personas. Cali tuvo que improvisar una morgue en los sótanos de la Estación del Ferrocarril. Hoy, ese lugar alberga un museo sobre la tragedia.

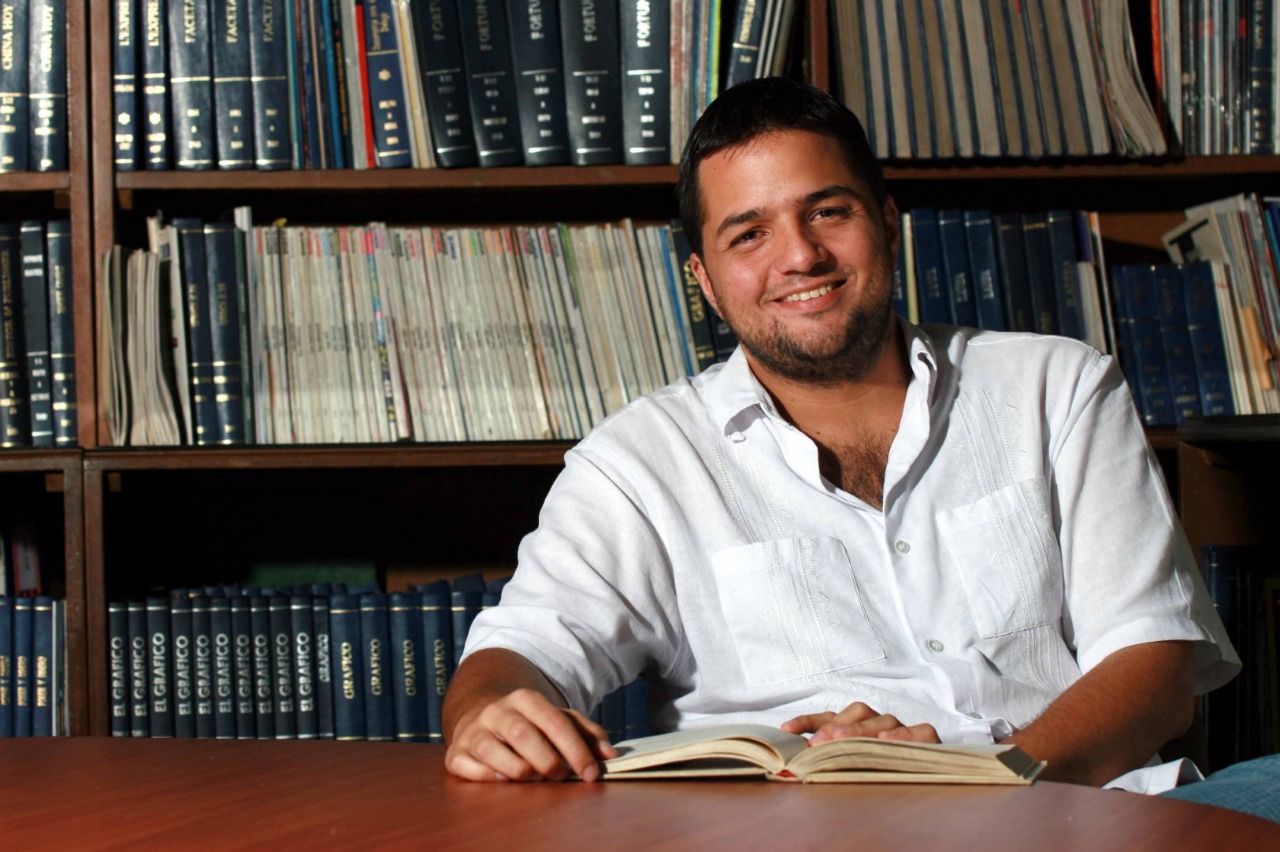
11 de may de 2025, 01:53 a. m.
Actualizado el 13 de may de 2025, 12:21 a. m.
Noticias Destacadas
Fue tal la cantidad de muertos tras la explosión del 7 de agosto de 1956 –cuatro mil según las cifras oficiales–, que en Cali se tuvo que adecuar una morgue provisional para apilar los cadáveres. El sitio elegido fueron los sótanos de la Estación del Ferrocarril, hoy sede de las oficinas de Metrocali y museo de la que se considera la mayor tragedia en la historia de la ciudad y una de las más recordadas en Latinoamérica.
—Cientos de cuerpos se almacenaron temporalmente en estos pasillos. Muchos no fueron identificados y se sepultaron en una fosa común en el Cementerio Central– cuenta la guía del tour por el museo de la explosión, la politóloga Catalina Güiza.

Atrás suyo hay una mecedora en la que está sentada una muñeca, en una de las paradas finales del recorrido. En ese punto se cuentan las historias que confirman los guardas de seguridad de la antigua Estación del Ferrocarril: en el turno de la noche ven una niña que camina por el edificio con una muñeca de brazos.
Un museo entre sombras y arte
El museo de la explosión del 7 de agosto de 1956 es también la base de operaciones del Museo Libre de Arte Público de Colombia, Muli. Catalina, la guía, asegura con una risa nerviosa que no la han asustado en estos sótanos, pero aclara que jamás se ha quedado después de las 6:00 de la tarde, a diferencia de los guardas de seguridad.

La primera parada del recorrido se inicia en el primer piso de la Estación del Ferrocarril, construida en 1953 en concreto, tres años antes de la explosión del 7 de agosto que consumió las casas de madera y bareque, lo que propagó el fuego en el norte de Cali.
En la que funcionaba como sala de espera de la estación se observan dos murales, los más grandes de Colombia después del plasmado en la fachada de la Alcaldía de Buenaventura. Los pintó el maestro Hernando Tejada durante casi cuatro años, con un propósito: convertir la sala de espera del tren en un aula de historia vallecaucana.

El primer mural se llama Historia de Cali, y fue pintado entre 1952 y 1954. En una pared de 400 metros, el maestro pintó desde la vida de las comunidades indígenas, la conquista española y la fundación de Cali el 25 de julio de 1536, hasta la modernidad.
El otro mural, en la pared opuesta, se llama Historia del Transporte, que Tejada pintó entre 1954 y 1956, en el que retrata los medios de transporte como el barco a vapor, el tren, el tranvía y finalmente el aeroplano.
Como además era fotógrafo, durante los días posteriores a la explosión del 7 de agosto, Hernando Tejada recorrió Cali con su cámara. Sus fotos de la tragedia se conservan en un cuarto oscuro del museo, en el sótano, contiguo a los pasillos que funcionaron como morgue.
La nostalgia por el tren perdido
La segunda estación del recorrido por el museo de la explosión son las plataformas donde los caleños esperaban el tren que los llevaba hasta Buenaventura, Buga, Armenia, Popayán, Cerrito. Frente a la plataforma, custodiada aún por la efigie de la virgen y gatos callejeros, hay dos vagones y su respectiva locomotora que, de alguna manera, aún cumplen su función. Caminar en ellos es como viajar en el tiempo.

En sus inicios, a principios del Siglo XX, el tren iba hasta Buenaventura. La estación se construyó con el objetivo de conectar al Pacífico con Cali y traer en los vagones las mercancías que hasta entonces llegaban a lomo de mula.
Con el paso del tiempo se fueron construyendo más estaciones que aún perduran a lo largo del departamento. En aquel entonces, cuenta Catalina Güiza, estos trenes dividían sus vagones por clases: primera, segunda y tercera. En el que estamos es el de tercera. Tenía un problema: las ventanas siempre estaban dañadas y permanecían abajo, y el tren funcionaba con carbón, por lo que el humo negro lo cubría todo. La primera clase contaba hasta con bar.
El tren funcionó hasta 2014, aunque ya apenas era turístico y llegaba hasta La Cumbre. Mientras recorro su carcasa oxidada, sus asientos azules, la madera del bar empolvada, me pregunto si acaso no es este el símbolo del retraso, una derrota de la dirigencia política del Valle del Cauca y de Colombia. Cuando en el mundo desarrollado el tren es hoy un medio de transporte que mueve a las industrias y al turismo, aquí lo dejamos morir después de contar con 20 ferrocarriles activos y cuatro mil kilómetros de líneas férreas. ¿Por qué?
Memorias que no se apagan
Un artículo publicado en el diario El País tras la explosión del 7 de agosto de 1956 dice: “El anfiteatro de Cali era ayer un cementerio. Cadáveres horriblemente mutilados. Otros carbonizados; mujeres dando a luz prematuramente; y la criatura convertida en un carbón; hombres que no eran hombres; gente sin cabeza; niños destrozados. Un cuadro macabro presentaba ayer la morgue de la ciudad. No pasaba un segundo sin que llegaran allí cadáveres en ambulancias, en automóviles, en carretillas. Brigadas enteras de gentes cooperando con el Ejército, con la Policía, con los bomberos, en el rescate de cadáveres de los escombros”.

Cuando la morgue no dio abasto para recibir más cuerpos, los trajeron aquí, a los sótanos de la Estación del Ferrocarril, la tercera parada del recorrido por el museo de la explosión, donde se cuenta de forma minuciosa cómo ocurrió todo.
El 7 de agosto de 1956 entraron a Cali siete camiones militares cargados con 42 toneladas de dinamita. Su destino era Bogotá y los explosivos se utilizarían para abrir un túnel que atravesaría una montaña. Como los militares llegaron tarde, en la noche, decidieron parquear los camiones en la Calle 25 con Carrera Primera. En aquel entonces era una zona residencial con barrios como El Hoyo, El Piloto, San Nicolás, Fátima.
No se sabe lo que pasó después. Se dice que fue un cigarrillo que lanzó uno de los militares lo que generó la chispa para que explotara la dinamita. Un artículo de El País indicaba que una riña fue la posible causa de la tragedia. También se ha mencionado que todo empezó tras un disparo accidental o el recalentamiento de uno de los camiones.

Lo cierto es que a la 1:07 de la mañana los siete camiones y sus 42 toneladas de dinamita explotaron, lo que causó un movimiento telúrico de 4,3 grados que se sintió en toda la ciudad, al tiempo que se vio en el cielo un hongo rojo que lo cubrió todo mientras arrasaba para siempre lugares icónicos como el Café Amazonas o la Plaza Belmonte.
A la 1:09 de la mañana el bombero Omar Valdivieso recibió la primera llamada de auxilio. Un uniforme de su nieta, quien también se hizo bombero, está exhibido en el museo como homenaje. Fue Valdivieso junto con otros bomberos los que atendieron los primeros heridos: el padre José David Trina Sierra de Restrepo, Esteban Muñoz, Elisa Molina, Diva Vásquez y miles más.
En el museo están expuestos a lo largo del pasillo que funcionó como morgue muebles que donaron las familias sobrevivientes: teléfonos de los años 50, espejos, tocadores, un sofá, una mesa, calculadoras, porcelanas, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, libros que se salvaron de las llamas y que hoy son testimonio de una época.

Como también lo es el acceso a los túneles que conectaban la estación del tren con el centro de Cali y Chipichape. Para entrar allí, en el recorrido por el museo, hay que agacharse. La historia oficial dice que en los túneles se transportaba el carbón que alimentaba a las locomotoras. Sin embargo, hay rumores que dicen que por allí se movían famosos que no querían ser vistos en las calles. Los túneles se pueden recorrer por unos metros, gateando, pero ya no llegan hasta el CAM o Chipichape. Fueron clausurados.
El recorrido por la antigua morgue improvisada tras la explosión del 7 de agosto de 1956 continúa. En las paredes hay fotos de la tragedia, así como artículos de prensa. En la última estación hay una escultura del padre Alfonso Hurtado Galvis, quien en el momento de la tragedia tenía 32 años y era el capellán del Batallón Pichincha. Fue uno de los primeros que salió en la madrugada a socorrer a los heridos, a quienes también acompañó desde su programa de radio La Voz del Prójimo.
“Cuando llegamos a la Calle 25, la fetidez era grande y el olor a humo espeso, asfixiante, entonces vimos aclarear el día y nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia: 36 manzanas arrasadas. Solo en la fosa común del Cementerio Central vi enterrar 3725 cráneos. Los cuerpos se desaparecieron”, contó alguna vez el padre Hurtado, quien por los días de la tragedia fue portada de la revista estadounidense Life.

Junto a la escultura del sacerdote hay un televisor de la época que narra otra historia: el papel de la Televisora Nacional de Colombia en el cubrimiento de la explosión y la movilización de ayudas a las víctimas. El gremio de abogados donó dinero, mientras los laboratorios obsequiaron antibióticos; lo mismo hizo la colonia española en Colombia.
Eran tiempos de telegrama, por lo que, además, el ministro de Comunicaciones, Berrio Muñoz, autorizó “hasta tres mensajes de diez palabras cada uno, de forma gratuita, para quienes deseen avisar a sus familiares de otros lugares sobre su situación en Cali”.
A Catalina, la guía, le pregunto por qué a una politóloga le apasiona la historia. Dice que le atrae investigar el pasado no solo por los acontecimientos impresionantes, como la explosión, sino porque también la historia explica lo que nos ocurre hoy. En una pared del museo se lee: “Cali no volvería a ser la misma. La explosión del 7 de agosto arrasó para siempre una parte del corazón de la vieja ciudad. Pero de entre sus cenizas también surgió el espíritu solidario que todavía la impulsa”.

 6024455000
6024455000







