Columnistas
Las historias vencen la muerte
Un país que no conoce su pasado se traduce en una sociedad que tampoco tiene mucha idea de lo que será su futuro.

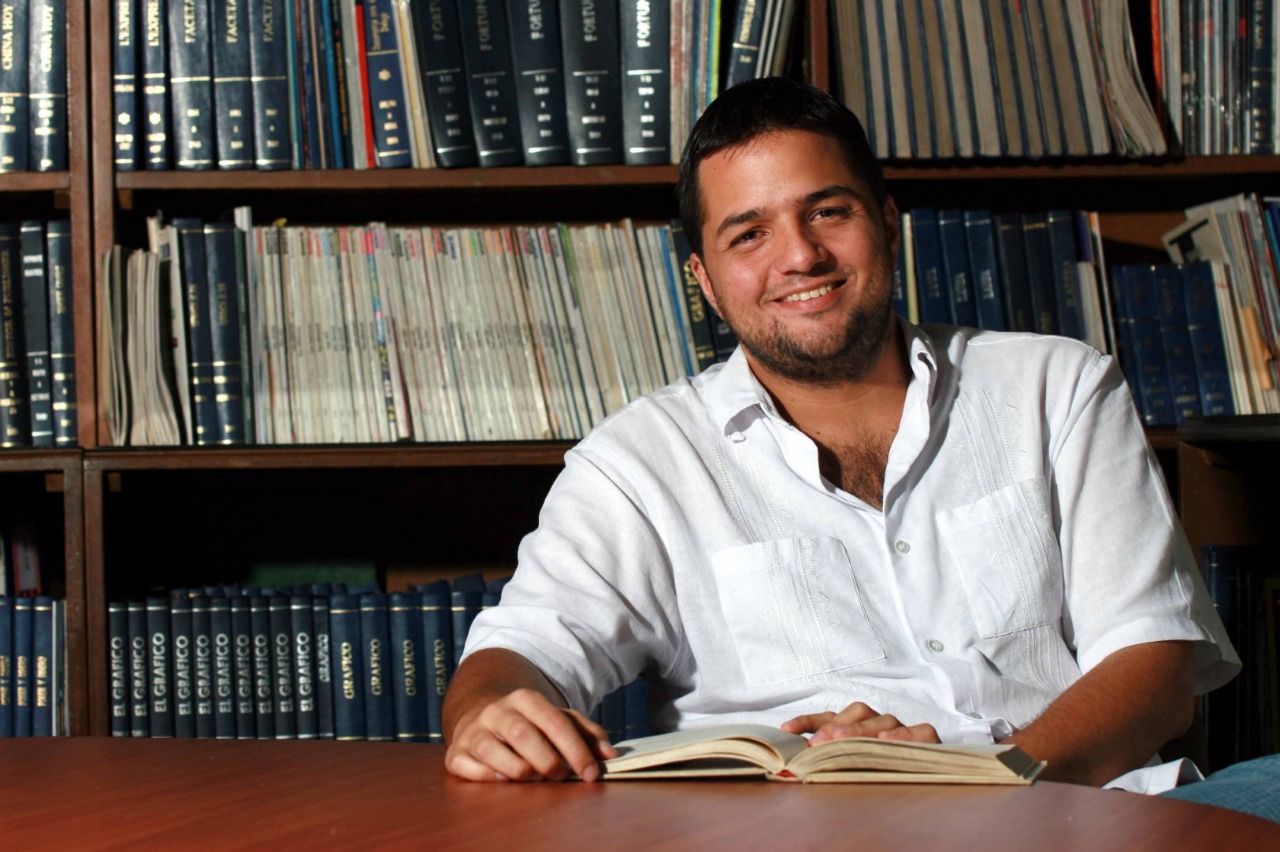
19 de jul de 2025, 11:56 p. m.
Actualizado el 19 de jul de 2025, 11:56 p. m.
La actividad la hizo hace unos años el Instituto para la Economía Social de Bogotá: un recorrido nocturno por el Cementerio Central para narrar las vidas de los periodistas que están allí sepultados: Rafael Pombo, Luis Carlos Galán, Alfonso López Michelsen, Enrique Olaya Herrera, entre muchos otros.
Era una manera de homenajear a los periodistas en su mes, y mientras yo caminaba por el cementerio junto a los guías y colegas me preguntaba si acaso homenajear al periodismo en un cementerio no era una suerte de premonición sobre un oficio que, por lo menos el que se ejerce en la prensa impresa, siguen pregonando especialistas de la Internet, va a desaparecer. Yo no creo que eso vaya a suceder. Por lo menos no mientras los periodistas hagamos lo que nos corresponde.
La caminata por el cementerio se hizo a la luz de unas antorchas y la premisa que guiaba el recorrido era una frase de un expresidente de Colombia, Eduardo Santos: un país que desconoce su historia es un país sin identidad. Un país que no conoce su pasado se traduce en una sociedad que tampoco tiene mucha idea de lo que será su futuro.
Uno de los guías, Jesús David Pérez, contó que el primer periódico que surgió en el país se llamó Aviso del Terremoto. Llegó apenas a tres ediciones. Allí se publicaron las crónicas relacionadas con el temblor del 12 de julio de 1785, en Bogotá.
Después nos detuvimos en la tumba de Manuel Ancízar, nacido en Fontibón en 1812, y quien transformó la manera de ejercer el periodismo. Fue quien trajo la primera imprenta manual. Por primera vez se podían imprimir cientos de periódicos de una misma edición.
Cuando nos detuvimos frente a la lápida del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, quien también fue periodista, se reveló un dato curioso. Para firmar sus artículos usaba un seudónimo, ‘Robinson Crusoe’.
Una de las tumbas más llamativas es la de Ricardo Rendón, pionero de la caricatura. Antes de suicidarse, dibujó un cráneo atravesado por un fusil y se disparó en la boca. Rendón fue el segundo suicida que enterraron en el Cementerio Central. El primero fue el poeta José Asunción Silvia.
Mientras los guías narraban la vida de los periodistas fallecidos, de alguna manera resucitaban en la mente de quienes escuchábamos esos relatos; como una especie de triunfo humano ante la muerte. Las historias vencen la muerte.
En el periodismo escrito, impreso, para no terminar en un cementerio, quizá entonces debemos acudir a la cura de siempre: contar más historias como una manera de salvarnos, despertar la curiosidad de los lectores todos los días para hacernos imprescindibles. Como Sherezade en Las Mil y una Noches.
Lo confirmo al leer el libro El Cerebro Narrativo, de Fritz Breithaupt, donde se explica por qué los seres humanos no podemos vivir sin los relatos, luego los periódicos deben ser una fuente de los mismos para la sociedad.
Dice Fritz que en las historias coexperimentamos las vivencias de otros y compartimos experiencias. A través de una historia, podemos ponernos en la situación de otros y hacer nuestras esas existencias. “El pensamiento narrativo nos saca de nuestra estrecha existencia y nos permite coexperimentar la vida de los demás”.
Y eso es un hábito que puede llegar a ser sumamente adictivo, pues no solo a través de las historias vivimos lo que otro vivió, aprendemos, sino que además nos recompensa a través de las emociones. Por eso seguimos yendo al cine, comprando libros, preguntando qué le pasó a fulano en la oficina o viendo posts en redes sociales: necesitamos contar y que nos cuenten lo que le pasa a los demás.
De ahí que sospecho que el remedio para que el periodismo no termine en un cementerio sea el de siempre: volver a las historias. Volver a narrar.

 6024455000
6024455000







