Economía
El departamento del Cauca le apuesta a sembrar otro futuro; conozca cómo
Por medio de un convenio entre Asocaña y el Ministerio de Agricultura, comunidades afro, indígenas y campesinas han accedido a programas de formación y asistencia técnica para sus cultivos.

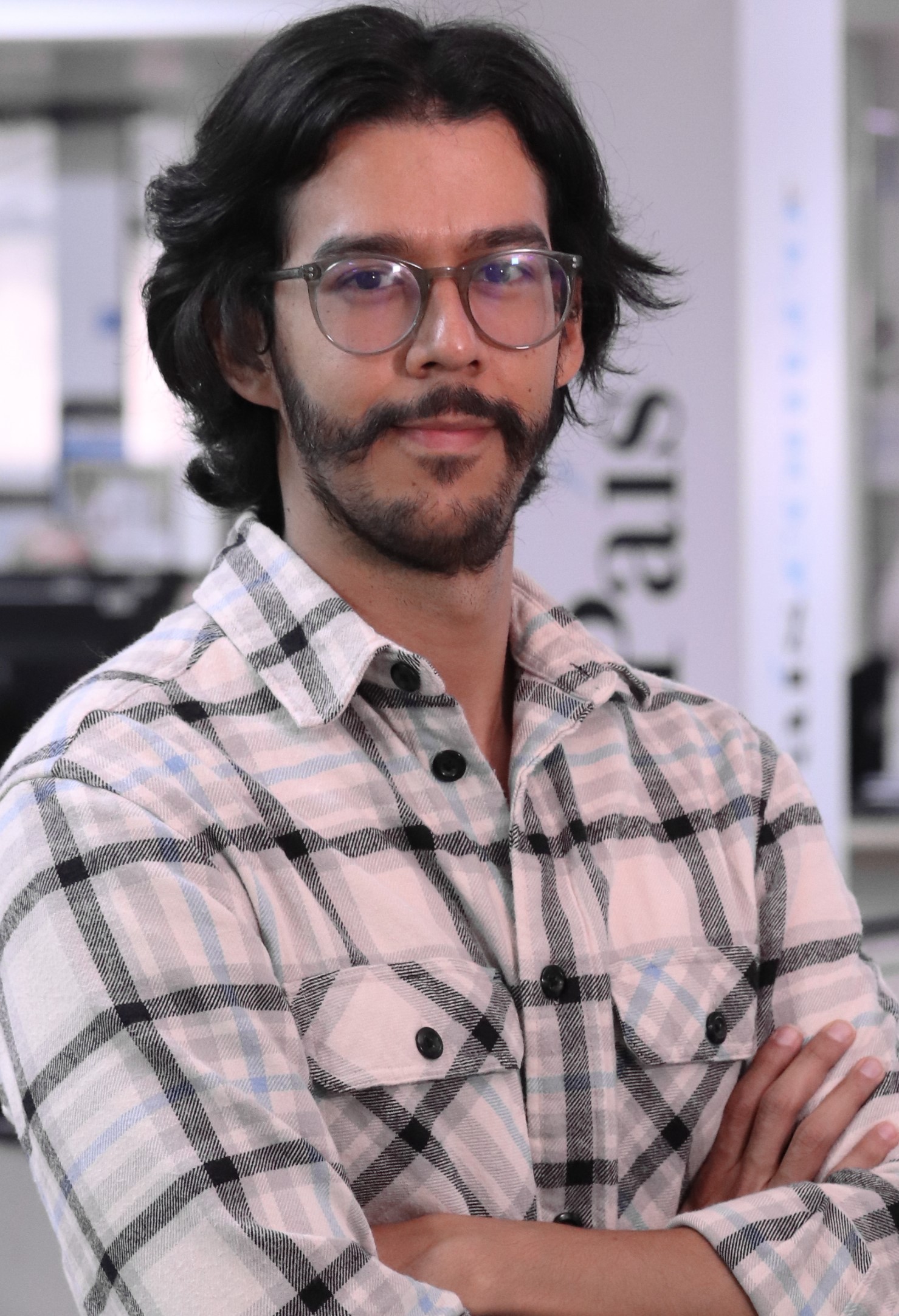
20 de jul de 2025, 11:26 a. m.
Actualizado el 20 de jul de 2025, 11:27 a. m.
Noticias Destacadas
El Cauca ha sufrido históricamente por conflictos por la tierra y en años recientes comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han protagonizado enfrentamientos, debido a lo que se ha denominado invasiones de tierras privadas, con el argumento de tener un derecho histórico sobre estos terrenos.
Esta problemática, que en algunos momentos ha generado violencia, se convirtió en una oportunidad para que, en un trabajo conjunto entre el sector privado y el público, se avanzara en un proceso de reconciliación y diálogo, de manera que muchas familias, inmersas en estos conflictos, encuentren oportunidades.
Una de esas soluciones se dio a partir del convenio firmado el 24 de mayo del año pasado entre Asocaña, el Ministerio de Agricultura y las organizaciones sociales Aconc, Anuc y Fensuagro, representantes de comunidades negras e indígenas de la región.
Los acercamientos que dieron origen al convenio surgieron tras la necesidad de plantear escenarios distintos al conflicto, que ya estaba cobrando vidas humanas.
“Todo el mundo estaba convencido de que era necesario fortalecer esos canales de diálogo, establecer esos puentes y salvaguardar los derechos fundamentales”, explica Claudia Calero Cifuentes, presidenta de Asocaña.
Para ella, el proceso de producir confianza entre unos y otros tuvo en cuenta escenarios que permitieran distender cualquier tipo de roce entre ellos, para lo cual se consideraron incluso partidos de fútbol.
Luego de ese primer acercamiento se empezaron a formular las líneas de acción para favorecer a las comunidades.
Impacto en comunidades
Dentro de las líneas que consideró el convenio estuvieron el apoyo en la producción de cacao, café y panela.
En la primera de ellas, según datos de Asocaña (gremio que agrupa a productores y empresarios de caña), se beneficiaron a 278 familias con insumos, material vegetal y acompañamiento técnico.
Ricardo Lucumí Sánchez, dueño de la finca ‘Ecoaldea Mamá Yayita’, es uno de ellos. Cuenta que, antes del convenio, la situación en la finca, ubicada en el municipio de Padilla, era difícil: “Nosotros vivíamos acá, pero desde hace tres años nos tuvimos que ir a vivir a la zona urbana de Puerto Tejada. Al no estar, el lugar se deterioró mucho”.

Ahora, con el acompañamiento técnico y de insumos ha podido darle otra cara a su finca. Desde hace un año, cuenta, se ha llevado a cabo el proceso de retoma, que se ha dado gracias, en parte, al tipo de acompañamiento que han recibido: “Escogieron un personal con una sensibilidad social para poder sintonizarse con los campesinos, con las culturas locales, hacer esa empatía y desde ahí llegarle al corazón a la gente”.
Este respeto por las tradiciones es algo vital en este proceso. Para Vilmar Meneses Arciniegas, ingeniero agrónomo vinculado con el proyecto, fue el punto de partida.
“Dentro de la planificación del cultivo se hicieron recomendaciones sobre los sistemas de siembra que se iban a hacer, sin dejar de lado la tradición de ellos, su cultura”, dice.
Según explicó Meneses, el convenio ha planteado la meta de plantar 670 cacaos, 820 plátanos, 130 maderables y 70 frutales por cada hectárea trabajada.
En la finca de Luz Marina Moreno, otra de las beneficiarias del convenio, se pueden ver filas de plátanos ordenados cada pocos metros, entre los cuales se intercalan las nacientes plantas de cacao.
El ingeniero agrónomo explica que esto se debe a que el cacao crece mejor a la sombra, algo que se garantiza debido al poco tiempo que requieren los plátanos para alzarse sobre la tierra.
“Antes teníamos la finca tradicional, pero casi no teníamos sembrado nada por los recursos. Ahorita vamos progresando”, comenta Luz Marina.
Ellos no son los únicos. En la zona rural de Santander de Quilichao también hay familias que se benefician de esta iniciativa.
La de Edward Tabares es una de las 612 familias caficultoras que ha aprovechado la oportunidad para formarse.

“Aprendimos cosas demasiado importantes para mejorar la calidad del café, para ser más técnicos”, dice, y añade que, con este nuevo conocimiento, se siente preparado para las oportunidades que puedan aparecer.
“Si aquí viene un cliente y me dice que necesita un café natural, un ‘honey’, un lavado, un semilavado, con cierta ficha técnica y parámetros, ya me siento capaz de asumirlo”, resume Edward.
Por su parte, para Liliana Rojas, otra campesina beneficiaria del convenio, este proceso se ha convertido en una oportunidad de vida, al ser madre cabeza de hogar. “Lo que nos ha gustado del proyecto es que no han tenido limitaciones de edades. Aquí tenemos adultos mayores, jóvenes, mujeres, hombres... la juventud es un 15 % del proceso, y eso es algo muy importante porque la estamos integrando”, explica.
Humberto Troches, de la vereda Santa Rosa, otro de los beneficiarios, opina que esto último es crucial para el éxito del proceso: “Nosotros sembrábamos el café de manera muy empírica, como nos lo enseñaban los abuelos. Ahora hemos sido una referencia para los más jóvenes. Yo, como tío, quiero que mis sobrinos me sigan en este camino del café”.

“Lastimosamente, el café está sujeto al mercado internacional y su variación de precios. En épocas de bajas en los precios no alcanza para suplir los costos de producción y utilidades”, explica el ingeniero Luis Gabriel Rojas, coordinador de la línea de Café.
Según él, debido a esto el proyecto ha fortalecido la formación en los diferentes tipos de grano, para que estas comunidades puedan competir en el mercado internacional con productos de valor agregado.
“Acá se saca un café de buena calidad porque Colombia tiene esa característica, pero no está clasificado como especial”, dice.
La apuesta es, entonces, empezar a competir con un café de mayor calidad.
La última área del convenio es la de la panela. Según Asocaña, 300 familias dedicadas al cultivo de la caña han tenido formación en materia de cultivo y producción, además de hacerse una inversión en el fortalecimiento de 25 trapiches.

El de la familia Montero es uno de ellos, del que se benefician 25 familias, también en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao.
En este lugar se han establecido ocho variedades de palma, entre las cuales se encuentran dos que ya se venían trabajando en la zona.
El propósito es verificar la resistencia de estas en cuanto a plagas y enfermedades.
“Lo que se hará es que, cuando se cumpla el periodo de cosecha, más o menos de aquí a 13 o 14 meses, se tomará una cantidad de biomasa y se llevará al trapiche para evaluar la concentración de azúcar y rendimientos en la panela”, comenta Eider Montero, técnico de la línea de panela del convenio.
“Uno de los impactos más importantes fue generar confianza. El entorno en el que se vive debe ser un entorno de paz. Hoy le estamos demostrando a la empresa privada que podemos trabajar juntos. Que, si nos ayudamos, podemos sacar nuestro entorno adelante”, opina Eider.

Por su parte, Claudia Calero Cifuentes cree que el éxito de esta iniciativa está en que se prolongue a lo largo del tiempo: “Esto no puede ser un tema de coyuntura, porque la paz se construye día a día. Y, en un territorio que ha sido azotado por diversas clases de violencia, los legales se tienen que unir y le tienen que apostar a muy largo plazo (...) Sobre todo en un territorio en donde, como bien decía, ni ninguno se quiere ir. Ninguno se debe ir y ninguno se puede ir”, sentencia, haciendo referencia a un futuro distinto para el departamento.
Con este trabajo se ha logrado reducir el conflicto y las invasiones en la zona.
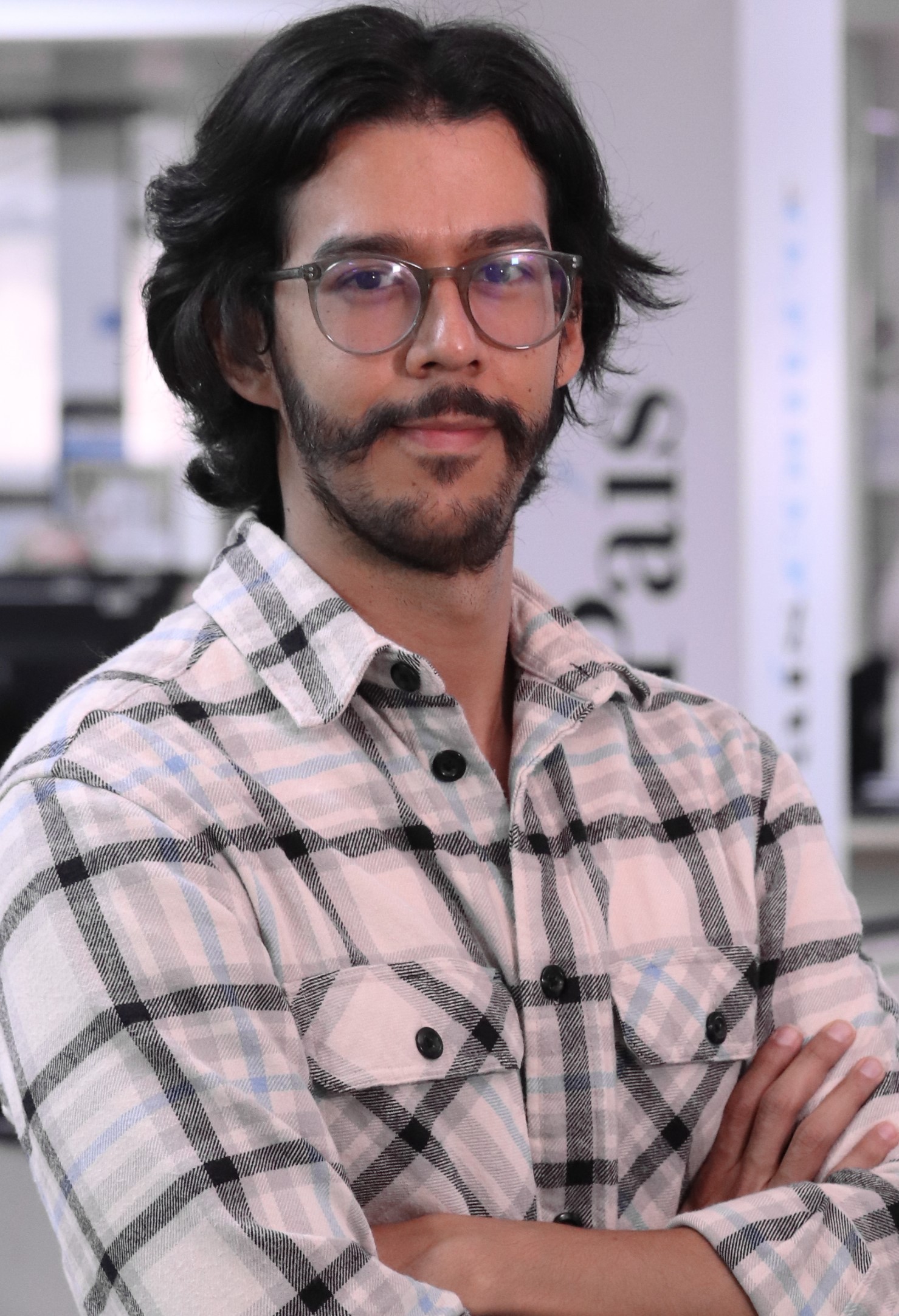
Comunicador Social y Periodista con sensibilidad por las artes, las humanidades y la cultura. Con larga experiencia en la cobertura de la realidad social, tanto regional como nacional. Interesado en cubrir fenómenos de medioambiente, posconflicto y DD.HH.

 6024455000
6024455000









